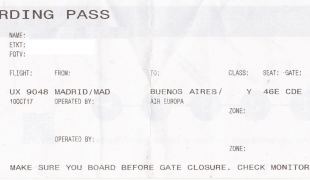Un consejo escolar de Tennessee prohibió “Maus”, la famosa novela gráfica sobre el Holocausto ganadora del Premio Pulitzer, porque el libro contiene material que “es inapropiado para los estudiantes”. El libro es considerado en todo el mundo uno de los mejores para enseñar a los chicos lo ocurrido bajo el régimen nazi. Esta es una entrevista con su autor, el genial Art Spiegelman.
Tal vez también te interese
Ninguna canción paraguaya fue tan escuchada, ni tan reversionada como “Recuerdos de Ypacaraí”, de Demetrio Ortiz. La melancolía abrumadora de sus acordes nació en Argentina, cuando, enfermo y lejos de su tierra, el artista se cobijó en el recuerdo: evocó un amor fugaz, formado a orillas del lago. “Se podía haber concretado con un final feliz, si no fuera por la desgracia que azotó al país con la contienda civil del año 1947, que truncó muchos sueños”, confesó en su autobiografía.
Aunque conforma el costado menos conocido de la inmigración proveniente del país vecino -asociada casi únicamente a la pobreza-, durante décadas, los paraguayos cruzaron la frontera, empujados por la persecución ideológica, política y social. Músicos y escritores como José Asunción Flores, Elvio Romero y Augusto Roa Bastos fueron las caras más representativas de este drama extendido.
“Una prolongación desgarrada de nuestra patria”, escribió sobre la Argentina el abogado y comunista paraguayo Carlos Luis Casabianca. Gumersindo Bazán, el papá de mi papá, hubiese compartido la definición. Después de muchas idas y vueltas, con una esposa y seis hijos a cargo -cinco argentinos, uno paraguayo-, terminó su vida acá. Otros, en cambio, volvieron a su hogar apenas pudieron. Es el caso de mi tío abuelo, Agilio Yakisich.

Escribo “tío abuelo” a regañadientes, para explicar el parentesco. Se había casado con Ida, la hermana de mi abuela biológica y esposa de Gumersindo. Agilio fue el abuelo que conocí, con el que pasé más de veinte veranos. Diría que fue doblemente abuelo: con cada anécdota y gesto cómplice, su existencia albergaba la del otro, su concuñado, al que solo pude ver una vez, porque murió cuando yo era una bebé. Ambos compartieron militancia, amistad y familia; resistieron en Asunción, se acompañaron en Buenos aires, extrañaron juntos.
Gumersindo peleó en la Guerra del Chaco, que enfrentó a cientos de miles de paraguayos y bolivianos humildes, entre 1932 y 1935, por conflictos fronterizos de larga data e intereses extranjeros en los recursos petroleros y forestales de la zona. Con temperaturas superiores a los 50° en verano, y sin agua, el conflicto se conoció como “la guerra de la sed”.
Por su edad (había nacido en 1923), Agilio escapó al reclutamiento; pero fue parte del esfuerzo que insumió la contienda. Con doce años, entró a una talabartería que fabricaba perneras para los combatientes, mientras ayudaba en la granja de sus padres.
Así lo cuenta en sus memorias, Vida y tragedia de Agilio Yakisich, terminadas en mayo de 1994. Recibí una copia en 2010, pocos años antes de su muerte. Esta crónica empezó en mi cabeza ese día; y busca recrear “el nacimiento, educación, sacrificio, amor, injusticia, apresamiento, crímenes y torturas del autor” -como reza el prólogo-, para que más personas conozcan un pedacito de la historia de Paraguay, al que también siento mi país.

Sus padres querían que lo cuidara San Agileo, pero el cura del barrio no sabía diferenciar las vocales y lo registró como Agilio. “Ni con dios, ni con el diablo”, bromeaba él. Creció en una Asunción que ya no existe, un poco campesina, un poco obrera. Su abuelo fue un inmigrante de la exYugoslavia, que inexplicablemente terminó en Paraguay y fundó la “Unión Slava”, la primera asociación de socorros mutuos del país. De él heredó oficios, inquietudes sociales y una apariencia atípica para las tierras coloradas.
Pese a su sangre dálmata, por influencia materna, mi abuelo se comunicaba principalmente en guaraní. En la escuela, en cambio, debía utilizar el castellano, bajo amenaza. Las autoridades pretendían erradicar el idioma nativo, por considerarlo contrario al “progreso” y la “civilización”. Nunca pudieron. Lo explicó una vez Eduardo Galeano: “Del Paraguay aniquilado, sobrevive la lengua. Misteriosos poderes tiene el guaraní”.
A los 17 años, Agilio entró al servicio militar, donde mantuvo una hostilidad constante hacia sus superiores, pertenecientes al ANR-Partido Colorado. Luego de una discusión, con la inocencia propia de un adolescente, dejó un burro cubierto por pintura roja en la puerta de un oficial. Las represalias eran inminentes. “Al principio no fue por valiente, fue por pícaro”, decía sobre sus comienzos como activista. Sin embargo, también se incorporó clandestinamente al “febrerismo”, un movimiento socialdemócrata, que en 1936 había llevado adelante una revolución, aplastada al año siguiente.
Paradójicamente, el golpe de Estado de 1940 promovido por los colorados le salvó la vida, ya que en el cuartel hubo un súbito recambio de jerarcas. Pero, a la vez, lo condenó. El dictador Higinio Nicolás Morínigo, que dirigió el país por ocho años, prohibió la libertad de prensa, las reuniones públicas e instauró la pena de muerte por motivos políticos, mientras remataba las tierras campesinas e indígenas. También dictaminó la “Ley de Tregua Sindical”, que disolvía los sindicatos no alineados al gobierno y catalogaba como “traidores a la patria” a aquellos que no “cumplieran sus funciones”: todos eran sospechosos.
Como expresó Demetrio Ortiz, el año 1947 fue clave para miles de paraguayos. Luego de una breve “Primavera Democrática” impuesta por el descontento popular, entre marzo y agosto se desarrolló una guerra civil. El Partido Colorado se enfrentó a una alianza compuesta por los liberales, los comunistas y los febreristas. El ala más derechista de los colorados venció y consolidó su hegemonía.
Para ese entonces, mi abuelo estaba casado y tenía una hija, mi madrina, a quien llamó Graciela, en honor a un viejo amor. Como a cualquier empleado público -puesto al que había accedido por su habilidad con la máquina de escribir-, lo obligaron a afiliarse a la fuerza gobernante. Al negarse, pasó a integrar la lista de sediciosos. Fue escoltado hasta la puerta por la seguridad, no sin antes guardarse las credenciales del ministerio: esos cartones fueron el salvoconducto para esquivar los controles, mientras emprendía su primer éxodo a la Argentina, a bordo del Ferrocarril Central del Paraguay.
Sobre los rieles, la suspicacia se volvió imprescindible para la supervivencia. Un sistema aceitado de pyragues (delatores) estaba a la caza de desertores políticos. En Contravida, Roa Bastos evocaba que, en su caso, la encargada del espionaje era la señora que vendía la chipa, una merodeadora constante de los vagones, con más preguntas que mercadería. Lo cierto es que en ese transporte de desobedientes se respiraba, como escribió Elvio Romero, un “afán soterrado de libertad”, una “profunda y amarga masticación de muerte”.
Los pasajeros que no se dirigían a Clorinda, venían a la ciudad porteña. Mi abuelo, como la mayoría de quienes compartieron su destino, fue pobre allá y pobre acá. Se las ingenió como zapatero, albañil y electricista. Las cartas y los encuentros con otros expatriados le infundían esperanzas. En sus reuniones había intercambios políticos, lamentos y nunca faltaba el olor a sopa, chipa guazú o vorí vorí. Está en las páginas de su libro: todos los domingos, a las cuatro de la tarde, esperaba en la estación Federico Lacroze al tren que traía compatriotas y noticias de sus pagos. Así se enteró que su padre -alejado de la política, pero con una moral inquebrantable- había sido apresado y golpeado por no adherir al régimen.

En 1948, Agilio sintió que la “capital de sus amores” lo reclamaba y volvió a ella. Tuvo un breve período de felicidad asuncena, con el nacimiento de su segunda hija, hasta que, una noche, un sueño se convirtió en pesadilla y luego en augurio. Había vislumbrado los contornos de una jaula. Para mi (tía)abuela Ida, creyente igualmente en la virgen y en señales profanas, la conclusión era clara: “Eso significa cárcel”.
Esa misma tarde de 1950, un extraño pasó por la casilla y preguntó por el hombre de la casa. Mi abuelo respondió con mucha tranquilidad, haciéndose pasar por un amigo de la familia. Por fortuna o azar, el inspector no conocía su cara. Luego de que el intruso se fuera, consiguió un arma y se ocultó en la casa de su comadre. Mientras tanto, su hermana Ana fue a la embajada argentina, buscando asilo para el fugitivo. Le respondieron que no existía tal prerrogativa “en tiempos de paz”.
Unas semanas después, disfrazado de guarda, sobre un colectivo que manejaba su cuñado, intentó marcharse por segunda vez. Lo acompañaba otra hermana, quien pretendía estar gravemente enferma, cada vez que los policías querían requisar el vehículo.
A pesar de que llegó a las puertas de la estación, lo capturaron, según dedujo, por “pecar de inocente”. Fue trasladado a un calabozo, donde sufrió todo tipo de suplicios, durante días. Cuando encaraba una nueva ronda de torturas, un oficial se acercó a él y le preguntó: “¿Me conocés?”. El tono era inconfundible. Se trataba de Aníbal Rojas, un joven de la ciudad de Luque, a quien había conocido en el colegio. El mercenario se apiadó de su viejo compañero y ordenó su liberación.
Mi abuelo pasó temporadas largas en Buenos Aires y otras cortas en Asunción para ver a su familia, siempre esquivando el radar de los funcionarios de turno. Sus antecedentes y diversas acciones “subversivas” (que iban desde la construcción de pozos de agua para sus vecinos, hasta la fundación de un club de fútbol para los chicos del barrio) lo convirtieron en un pasajero asiduo del ya extinto ferrocarril. En 1952 tuvo a su tercer y último hijo, mi tío Hugo, cuya infancia compartió como capítulos discontinuados.

Paraguay seguía convulsionado. Los golpes de Estado se combinaban con destituciones y renuncias obligadas. Tampoco faltaban las protestas. Los presidentes de facto e ilegítimos se sucedían más rápido que el tiempo: después de Morínigo, llegaron Juan Manuel Frutos, Juan Natalicio González, Raimundo Rolón, Felipe Molas López, Federico Chaves, Tomás Romero Pereira y, finalmente, en 1954, Alfredo Stroessner. Su nombre es el más conocido e infame: con un mandato de 35 años, este todopoderoso comandó la dictadura más larga de Sudamérica.
Al igual que la de tantos hombres y mujeres anónimos, la vida de Agilio estuvo envuelta por un remolino de guerras, hambre e insurrecciones. Se estima que, solo durante el stronismo, más de 30 mil paraguayos debieron abandonar su país, otros miles fueron secuestrados y cientos perecieron en los centros clandestinos de detención.
Debilitado, Stroessner cayó en 1989. La vuelta a la democracia implicó la repatriación definitiva de muchos errabundos: aquellos que pudieron cerrar las heridas y que no habían rehecho su vida en otro lugar. El Partido Colorado, responsable de tantas masacres, siguió gobernando ininterrumpidamente hasta el 2008 (no sin escándalos de fraude y corrupción). Luego de un breve interregno, volvió al poder en 2013, justo el año de la muerte de mi abuelo. El actual presidente, Mario Abdo Benítez es hijo del secretario personal del último dictador.

Tantos años de opresión causaron estragos sobre el pueblo, pero un canto de rebeldía llega desde lejos, reclamando su lugar, exigiendo memoria.
Durante nuestras largas tardes de vereda y nostalgia, Agilio -según las costumbres, convertido en “don”-, me contó cada nombre y cada detalle de esos años trágicos, plasmados en su libro. Además, recitó algunos poemas. Sus versos eran muy simples, de un realismo que no necesitaba adornos. Recuerdo uno, redactado en Buenos Aires, en 1947, que comenzaba: “Yo tenía una escuelita/bajo la sombra de un Inga/como todos los niños pobres/con la lucha sin igual/Mi maestra era linda señorita/me enseñaba a leer y a firmar/a nosotros nos faltaba un techito/para cubrirnos del rayo solar”. Todos los exilios, el exilio. El dramaturgo catalán Pere Quart, también obligado a huir de su patria, escribió: “No moriré de añoranza/antes de añoranza viviré”.
Llevo mi origen familiar inscrito en el documento. El olor a jazmín inunda los jardines de las casas paraguayas y refleja, acaso, la historia nacional. Resistente a los cambios de temperatura e indulgente con tierras modestas, emerge con un color violáceo, luego acaricia el lavanda y termina con una tonalidad blanquecina. En un mismo arbusto coexisten todas sus variaciones. De ahí, su apodo: ayer, hoy, mañana.
En algún lugar, unas manos jóvenes agarran la guitarra y reviven el lamento dulce de Demetrio. Se siente la tibieza de esa noche de plenilunio. Una kuñataî -todavía joven, todavía hermosa- canta sus viejas melodías en guaraní. Ya no está triste. La canción mantiene por siempre azul el agua, hoy túrbida, de Ypacaraí.
Art&Lit

Art Spigelman: “El humor es dolor sublimado”
Un consejo escolar de Tennessee prohibió “Maus”, la famosa novela gráfica sobre el Holocausto ganadora del Premio Pulitzer, porque el libro contiene material que “es inapropiado para los estudiantes”. El libro es considerado en todo el mundo uno de los mejores para enseñar a los chicos lo ocurrido bajo el régimen nazi. Esta es una entrevista con su autor, el genial Art Spiegelman.

La autoestima de los likes a través de dos películas
Es especialmente importante reforzar la autoestima de los jóvenes para que no la depositen en la aceptación de los demás en las redes sociales.

Calles imaginadas
Las fotografías ganadoras de los Street Photography Awards 2021. Imágenes de lo cotidiano desde ojos excepcionales.

“Puta, mírame: soy una obra de arte”: Ideas para comprender (mejor) el fenómeno trap
Los traperos supieron radicalizar y enfatizar los medios existentes en el siglo XXI. Han jugado con el sistema y contra el sistema. Y así consiguieron algunas de las reflexiones más interesantes de los últimos tiempos sobre lo real y el realismo, el arte del marketing y la autonomía del arte.