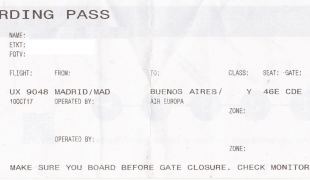Un consejo escolar de Tennessee prohibió “Maus”, la famosa novela gráfica sobre el Holocausto ganadora del Premio Pulitzer, porque el libro contiene material que “es inapropiado para los estudiantes”. El libro es considerado en todo el mundo uno de los mejores para enseñar a los chicos lo ocurrido bajo el régimen nazi. Esta es una entrevista con su autor, el genial Art Spiegelman.
Tal vez también te interese
“Es el autor más desconocido de la Tierra”, escribió la biógrafa de Alfred Nobel, Herta Pauli, cuando en 1939 se le concedió el Premio Nobel de Literatura al escritor finlandés Frans Eemil Sillanpää, cuyas obras −y mucho más su nombre− ya no le suenan a nadie. O tal vez sí, pero no por sus méritos literarios sino porque en ese mismo año todos apostaban a un candidato seguro y con algo más de talento: la inglesa Virginia Woolf, a quien como ya se sabe, jamás se lo concedieron.
La frase de la biógrafa de Nobel se ha repetido decenas de veces desde que en 1901 se entregó por primera vez este galardón, cuyo prestigio es simétricamente proporcional a su capacidad para desorientar a las narrativas más arraigadas en los paladares de académicos y lectores. Fiel a su tradición, en este 2020 empecinadamente problemático y febril la ruleta escandinava consagró con su medalla dorada a la poeta estadounidense Louise Glück, traducida al español con tanta mezquindad que sus libros −entre los que figuran Ararat, Averno, El iris salvaje, Las siete edades y Praderas−, apenas se consiguen en nuestro idioma.
No se discuten aquí los méritos literarios que otras voces más autorizadas han subrayado por “su inconfundible voz poética, que con austera belleza hace universal la existencia individual”, según el fallo de la Academia Sueca. Pero lo cierto es que el nombre de Glück no estaba en los pronósticos de nadie, y si así hubiese sido, la brújula habría apuntado en la dirección opuesta. Porque no hay nada que aleje más a un escritor de este premio que figurar al tope de las encuestas. Los favoritos de este año −Haruki Murakami, Paul Auster, Margaret Atwood, Stephen King, Milan Kundera o Jamaica Kincaid− tal vez nunca lleguen a vestirse con las galas del Nobel. Excepto quizás por el bajo perfil de la autora antillana, en esta insuficiente enumeración de nombres prevalece un pecado original que a la flema sueca le provoca urticaria: son demasiado populares y masivos. Los García Márquez, los Saramago o los Bob Dylan son la excepción que confirma la regla.
 Gluck a los 30 años, cuando comenzó a publicar sus primeros poemas.
Gluck a los 30 años, cuando comenzó a publicar sus primeros poemas.
En esta edición, sin embargo, hubo un par de gestos previsibles que no le quitan aplausos al hecho de haber puesto el foco en un rubro tan relegado como la poesía. Por un lado, se daba por descontado que el premio sería para una mujer para seguir equilibrando la descuidada balanza de género (Glück es la decimoquinta mujer en obtener el Nobel de Literatura, una estadística que pone en evidencia cierta histórica y enfática tendencia a la testosterona). Por el otro, si bien se asegura que el Nobel de Literatura carece de intencionalidad política, genera efectos políticos. ¿Qué foto más o menos reciente encontraron los medios y las redes sociales para mostrarnos el rosto de la flamante ganadora, sin tener que echar mano a esa especie de daguerrotipo que aparecía −al menos hasta ese día− en su perfil de Wikipedia? Pues aquella de 2015 donde está siendo abrazada por el entonces presidente Barak Obama luego de haberle entregado la Medalla Nacional de Humanidades. Una postal demócrata justo a un puñado de semanas de las elecciones que definirían el futuro de Donald Trump en la Casa Blanca.
El vestido
En 1999, la escritora publicó “Vita Nova“, con el que recibió el primer premio otorgado por los lectores del «New Yorker», además del premio Bollingen. Ahí encontramos «El vestido».
Se me secó el alma.
Como un alma arrojada al fuego,
pero no del todo,
no hasta la aniquilación. Sedienta,
siguió adelante. Crispada,
no por la soledad sino por la desconfianza,
el resultado de la violencia.
//.
El espíritu, invitado a abandonar el cuerpo,
a quedar expuesto un momento,
temblando, como antes
de tu entrega a lo divino;
el espíritu fue seducido, debido a su soledad,
por la promesa de la gracia.
¿Cómo vas a volver a confiar
en el amor de otro ser?
//.
Mi alma se marchitó y se encogió.
El cuerpo se convirtió en un vestido demasiado
grande
para ella.
Y cuando recuperé la esperanza,
era una esperanza completamente distinta.
¿Se sumará Louise Glück −aunque en su caso sería una injusticia− a esa gruesa lista que integran por ejemplo el francés Sully Proudhomme, el noruego Bjørnstjerne Bjørnson, la italiana Grazia Deledda o el alemán Rudolf Eucken? ¿Alguien lee todavía algo de lo que ellos escribieron? Pues para la Academia Sueca estos autores estaban llamados a ser clásicos de la literatura universal, no así las obras del ruso Leon Tolstoi, el noruego Henrik Ibsen, el norteamericano Henry James o el francés Emile Zola, que en su momento fueron desplazados por esos apellidos hoy desteñidos cuyos títulos fueron consumidos por las polillas.
A lo largo de su centuria y dos décadas de vida, los criterios del jurado en materia literaria no han variado mucho: especulaciones políticas, extraños favoritismos geográficos y una habilidad para echar mano a torcidos engranajes a la hora de votar, parecen ser la vara que más se ajusta a la elección que hacen cada año los dieciocho miembros vitalicios de la Academia Sueca. Una institución que, vale decirlo, de vez en cuando se distrae y atina a premiar la buena literatura.
Sus mecanismos son tan transparentes como oscuros sus designios: de los 200 candidatos que hasta cada 1° de febrero pueden ser presentados por los miembros del jurado sueco y las academias de letras de cualquier país, así como por los anteriores ganadores, profesores de literatura o sociedades de escritores de todo el mundo, sólo queda media docena hacia mayo, después de pasar el filtro del Comité del Nobel, compuesto por cinco académicos que dictaminan quiénes pasan a la ronda final. Recién entonces, los dieciocho miembros –la mitad de ellos escritores y el resto lingüistas, profesores de literatura, historiadores y un abogado– se dedican a leer y repasar la obra de los finalistas hasta que se deciden por uno.
Los críticos del azar que hace rodar a esta ruleta escandinava encuentran en estas rondas de consulta la primera enfermedad que aqueja a la Academia. La mayoría de los miembros son de edad avanzada y bastante conservadores, muy influenciables por las presiones políticas y hasta editoriales; muchos de ellos apenas si leen en otras lenguas que no sean las escandinavas, cuando su misión es juzgar los méritos en cualquier idioma que se escriba sobre la Tierra.
Si se repasa la lista de los ganadores –pero sobre todo la de los “perdedores”–, este razonamiento no resulta ligero. El trazo difuso que ha caracterizado la línea de conducta de la Academia Sueca se dibujó desde el primer laureado, el francés Sully Proudhomme. Entonces los candidatos más fuertes eran Tolstoi, Ibsen y Zola, pero el jurado de aquella época era demasiado conservador y el nombre de Tolstoi equivalía a consagrar a un anarquista que manifestaba que los premios en dinero perjudicaban a los artistas. A Zola, en cambio, lo consideraban “demasiado atrevido” y cuentan que a Alfred Nobel no le gustaban sus novelas. Razón más que suficiente para considerarlo fuera de concurso.

La primera mujer en ganar el Nobel de Literatura fue la sueca Selma Lagerlöf, en 1909, cuyos méritos ya nadie recuerda. Lo que no se olvida es que logró desplazar a un candidato seguro como el sueco August Strindberg, considerado como “pasado de moda” por el jurado, que en realidad censuraba su afición por la bebida, sus tres divorcios y otras aristas de su personalidad que nada tenían que ver con su prosa. Luego, durante y después de la primera guerra mundial y con la excusa de mantener al Premio Nobel neutral al conflicto, el galardón se empalagó de nombres escandinavos como los del sueco Verner von Heidenstam, el dinamarqués Karl Gjellerup o el noruego Knut Hamsun. Ni por distracción se atrevieron a reconocer la obra del ruso Anton Chéjov, del francés Marcel Proust o del irlandés James Joyce, contemporáneos de aquellos.
Hay una famosa anécdota que resume estas omisiones: cuando en 1946 se le preguntó a Sven Hedin, jurado literario sueco, si se había considerado alguna vez la posibilidad de premiar a Joyce, Hedin contestó sorprendido: “¿Joyce? ¿Quién es Joyce?”. Esto explica de alguna forma por qué los aplausos, medallas y cheques recayeron en su lugar sobre muchos apellidos que se pierden en las enciclopedias, al igual que las páginas que escribieron: el noruego Sigrid Undset, el islandés Halldor Laxness, el israelí Shmuel Yosef Agnon o el australiano Patrick White.
 Si querían sorprendernos, lo consiguieron. Bob Dylan recibió el Nobel de Literatura en 2016.
Si querían sorprendernos, lo consiguieron. Bob Dylan recibió el Nobel de Literatura en 2016.
Por cuestiones políticas, geográficas o de simpatía, la lista de los escritores sistemáticamente ignorados por la miopía intelectual de la Academia Sueca a lo largo del siglo pasado ha incluido a otras plumas soberbias como las del británico Joseph Conrad, el alemán Bertolt Brecht, el checo Frank Kafka, el español Federico García Lorca, el inglés Graham Greene, la francesa Marguerite Duras, los estadounidenses Norman Mailer o Ray Bradbury, la brasileña Clarice Lispector o, como todos recuerdan, el argentino Jorge Luis Borges. Su caso tiene una explicación clara, aunque nefasta: Artur Lundkvist, el miembro de la academia que hasta su muerte era el impulsor de los candidatos de habla hispana, lo detestaba. Algunos hablaban del resentimiento expreso que él, un autodidacta de origen campesino, sentía por la erudición de Borges.
Mientras muchos se preocupan por entender las intenciones y el criterio de los académicos suecos, ellos apuestan a variantes cada vez más sofisticadas. Por ejemplo, buscar un idioma rezagado y a partir de ahí a un escritor con cierto vuelo que lo represente, como ocurrió cuando apuntó sus dardos triunfadores hacia el nigeriano Wole Soyinka (1986), el egipcio Naguib Mahfouz (1988), el antillano Derek Walcott (1992), la polaca Wislawa Szymbroska (1996) o el chino Gao Xingjian (2000), para cerrar la cortina en el último cuarto del siglo XX. En este cóctel de apellidos no asomaba ninguno que apasionara a los especialistas, y mucho menos al gran público.
Los casos de la bielorrusa Svetlana Aleksiévich (2015) y del estadounidense Bob Dyan (2016) han sido una sugerente vuelta de tuerca. Un compositor y una periodista sumaron dos géneros híbridos a las cucardas de Nobel de Literatura. Quizás no haya que sorprenderse si en una edición no muy lejana se sume un guionista a la lista. ¿Acaso Orson Welles o Ingmar Bergman no lo hubiesen merecido? ¿La letra de una canción, una crónica periodística o una película magistralmente narrada, no son también literatura? ¿O habrá que resignarse a leer cada año los ecos que cubren de gloria a un talento impreciso?
Art&Lit

Art Spigelman: “El humor es dolor sublimado”
Un consejo escolar de Tennessee prohibió “Maus”, la famosa novela gráfica sobre el Holocausto ganadora del Premio Pulitzer, porque el libro contiene material que “es inapropiado para los estudiantes”. El libro es considerado en todo el mundo uno de los mejores para enseñar a los chicos lo ocurrido bajo el régimen nazi. Esta es una entrevista con su autor, el genial Art Spiegelman.

La autoestima de los likes a través de dos películas
Es especialmente importante reforzar la autoestima de los jóvenes para que no la depositen en la aceptación de los demás en las redes sociales.

Calles imaginadas
Las fotografías ganadoras de los Street Photography Awards 2021. Imágenes de lo cotidiano desde ojos excepcionales.

“Puta, mírame: soy una obra de arte”: Ideas para comprender (mejor) el fenómeno trap
Los traperos supieron radicalizar y enfatizar los medios existentes en el siglo XXI. Han jugado con el sistema y contra el sistema. Y así consiguieron algunas de las reflexiones más interesantes de los últimos tiempos sobre lo real y el realismo, el arte del marketing y la autonomía del arte.