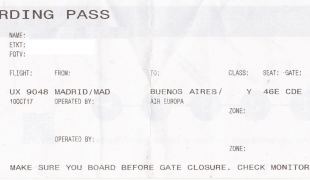Un consejo escolar de Tennessee prohibió “Maus”, la famosa novela gráfica sobre el Holocausto ganadora del Premio Pulitzer, porque el libro contiene material que “es inapropiado para los estudiantes”. El libro es considerado en todo el mundo uno de los mejores para enseñar a los chicos lo ocurrido bajo el régimen nazi. Esta es una entrevista con su autor, el genial Art Spiegelman.
Tal vez también te interese
Borges no se perdía nada no viendo el mar. En Villa Gesell, una de las playas más concurridas de la Argentina, el mar es horrible: una masa fría, borrascosa, llena de arena de un color indeciso entre el verde y el marrón. La ceguera, acaso, le permitía imaginar, a partir del rumor, aguas más claras o más limpias o una espuma de brillo algodonado.
Tampoco, creo, perdía mucho al concederme una entrevista, una de las tantas que me había dado, entre los cientos y cientos de reportajes que su generosidad acostumbraba a brindar. Y que, sobre todo, era una charla amable. Su única compañía en Gesell, donde había ido a dar una conferencia, mezcla de guía y secreto mucamo, era Norman Thomas Di Giovanni, con quien trabajaba en la traducción de sus obras, un ítalo-norteamericano flaco, torvo y pequeño, tan simpático como una heladera apagada.
Era el verano del 76, Borges tenía 77 años y parecía envolverse en ellos como en un manto de dignidad. Estaba vestido con un traje gris, camisa blanca, corbata azul con el nudo mal hecho, y mostraba ese aire entre distraído y ausente que solía tener, con los ojos mirando nada, una especie de sonrisa perenne, aferrado a su bastón -¨el báculo indeciso¨- como si fuera el ancla que lo retuviera al mundo.
En ese enero yo tenía 25 años. Ni Borges ni yo sabíamos que ese sería uno de los años más trágicos para la Patria. Lo que sí sabíamos era que en los últimos tiempos la Argentina resbalaba, a tontas y a locas, atontada y enloquecida, en charcos de sangre.
Estábamos en el lobby de un hotel en la afueras, desde cuyas ventanas se veían los médanos. Un hotel moderno, de errada arquitectura y peor decorado. Comencé mal, preguntándole sobre un poema, ¨La fama¨, incluido en su último libro.
-¿Usted tiene el libro aquí?- preguntó.
-Sí.
-¿No me lee el poema?-
Revolví entre mis cosas hasta que encontré el ejemplar. Leí. Cuando terminé, disparó:
-¿Le gustó el poema?
Fue una delas preguntas más difíciles de responder en mi vida. Una mujer, justo, profirió una carcajada. Fue como si el sonido hubiera cortado al rápido, de un tajo. Yo tenía la certeza de que estaba no solo ante el más grande escritor de lengua castellana del siglo sino que quizá estaba ante el más importante del planeta. Esa convicción, que compartía con una estricta minoría de lectores, me instalaba en un mullido orgullo. Frente a mí había un monstruo, una inteligencia casi inhumana bajo la serena apariencia de un Buda. ¿Qué iba a hacer? ¿Mentirle?
-No.
-A mí, tampoco.
La respuesta me descolocó y de pronto sentí el peso de un silencio. Como si solo él y yo en la playa infinita compartiéramos ese suspenso.
-¿Y por qué no le gusta?
-Bueno, me parece medio reiterativo, demasiado numerativo…
-Sí, sí, seguramente.
Rápido, logré desviar la conversación y llegó el alivio. Pero peligrosamente recordó o fingió acordarse o supuso que yo escribía. Me preguntó si había publicado algo. Le dije el título.
-Curioso,¿no?
Esa palabra, que utilizaba con una frecuencia notable, era una especie de comodín. Borges jugaba con la ambigüedad del término, tanto para elogiar como para denigrar. Casi se diría que la la aplicaba a cualquier tema, situación o persona. Y lo curioso es que Borges era curioso, extremadamente curioso, tanto que sabiendo que iba a morir, según cuentan, dedicó sus últimos días a estudiar árabe, ya que no le pudieron encontrar en Ginebra un profesor de japonés a domicilio. Pero eso iba a ocurrir luego, una década más tarde. En ese mismo momento, esa tarde, en el un hotel feo pero pretencioso de Gesell, el que se movía, inquieto, era Di Giovanni, que le susurraba al oído ya dar fin a la entrevista. Borges se sonrió.
-¿Por qué no cuenta el chiste en voz alta, así nos reímos todos?- le dije al traductor.
Así, sin conocernos, sellé una efímera enemistad. Creo que a Borges le causó gracia la insolencia porque cuando, en mi fervor por alargar el diálogo, le propuse que fuéramos en coche a ¨escuchar¨ el mar, aceptó de inmediato. Di Giovani alegó que debía estar cansado.
-Estoy perfectamente- dijo, y se puso de pie.
-Hay mucha gente allí. Lo van a molestar- objetó el traductor.
-No, lo voy a llevar a una playa solitaria que queda acá nomás.
-Entonces, ¡vamos!
Me anticipé a Di Giovani y lo agarré del brazo. No pude evitar de cerca la piel casi transparente de la cara, en la cual se ven con claridad las venas celestes. Y sentir la blandura de sus músculos. Atrás, el traductor mascullaba su bronca en inglés y en italiano. Afuera, el sol encendía la arena. Un sol que ya no podía ennegrecer a Borges.
En un auto grande me esperaba mi padre, antiguo admirador de Borges. El sugirió ir a Cariló, un balneario exclusivo que quedaba a pocos kilómetros. Le contó que era lector de su obra, que había ido a sus conferencias varias veces, la primera en la Sociedad Científica Argentina, allá por el año 48 o 49. Borges le agradeció con palabras corteses. Estaba sentado en el asiento de atrás, junto a Di Giovanni, que ocultaba su malhumor en silencio. A él, en cambio, se lo veía contento, como satisfecho de haber vencido al cancerbero y poder sentir el aire del mar en la cara.
Conversamos e intercambiamos unos comentarios más o menos jocosos. Después, con mi padre, ayudamos a Borges a bajar del coche y dimos unos cuantos pasos en la arena. Levantó la cabeza y respiró profundamente. Estuvimos un rato callados, castigados por el viento, escuchando y sintiendo el mar. A Borges se lo veía radiante, más alto y más fuerte de lo que era, apoyado con las manos cruzadas el bastón, el traje ondeante, el pelo revuelto, la sonrisa inmóvil.
Como el fresco apretaba a pesar del sol, al rato volvimos al auto.
-¡Qué lindo haber venido hasta aquí!- dijo Borges.
-¿Y vio que nadie nos jorobó?- le refregué a Di Giovanni.
En la vuelta, Borges se interesó por la etimología de Cariló y dijo que, seguro, era un nombre tehuelche. Yo pensaba que quizá era el nombre de un inmigrante italiano, don Giuseppe Carilo, al que le habían sumado el acento para que quedara un poco más criollo, pero no dije nada. ya en el hotel, al despedirnos, Borges nos dijo:
-Bueno, gracias por haberme hecho conocer esa playa. Y con ese nombre tan de desierto: ¡Cariló!
El placer de estar con Borges, el privilegio de escucharlo, en una entrevista, en un encuentro casual o en una conferencia era enorme e intenso porque revelaba , incesante, su genio, su integridad, su estatura moral, su humor omnipresente y también esa cualidad, ya entonces venida a menos, que es la cortesía. Era como darle la mano a la literatura. Y esa desmesura incalificable e inclasificable que es la obra de Borges irrumpido en la literatura argentina con la densidad de un cataclismo y obligó a los escritores que le siguieron a vivir bajo ese volcán que aun sigue vivo en sus relecturas críticas.
Hubo, en principio, una serie de borgesitos que se reproducían con melancólico patetismo. Otros optaron por el insulto: la izquierda en general despotricó con que se trataba de un escritor oligárquico (tan luego Borges, tantos años empleado municipal, un prototipo de la clase media ilustrada), solo apto para elites, un tejedor de juegos literarios dedicados a entretener a pedantes y señoras ociosas. También en eso metían la pata: la clase alta tradicional argentina, oriunda del campo y ducha en las tareas rurales, es por tradición orgullosamente analfabeta. Pero el mayor reproche se debía a una ausencia: era un escritor nada comprometido con la realidad social. Es decir, renegaba del naturalismo fotográfico. En ese aspecto la amplia gama de la izquierda comulgaba con el peronismo -que abominaba a Borges, notario antiperonista- y con los sectores nacionalistas más reaccionarios, que le mendigaban ser cosmopolita y anglófilo.
Pero la actitud más general fue la huida hacia adelante. Ignorar a Borges reconvirtió en la perfecta salida de un problema insoluble para los que querían seguir escribiendo sin que esa sombra, como la del padre de Hamlet, continuara apareciéndoseles en el camino. Con tal de escapar de sus ecos, se inscribieron en la tradición francesa, que Borges menospreciaba. Y otros -como Manuel Puig- se aferraron a subgéneros populares, como el radioteatro o las películas clásicas de Holllywood para escribir en paz. Los más desesperados -quizás, lo más lúcidos- se dieron a inventar otros precursores. Un escritor marginal, Ricardo Zelarrayán, fue venerado por algunos como maestro. Algo parecido sucedió con Osvaldo Lamborghinini, hermano de un poeta celebrado del peronismo.
Un caso ejemplar es el de Ricardo Piglia. Durante décadas dio clases en sus talleres literarios y en universidades sobre Sarmiento y Arlt, cuyas obras glorificaba. Sin embargo, su prosa esteticista, le debe mucho más a Borges que a los ídolos que promocionó.
El anecdotario es, en realidad, lo que registra la minucia de la crónica. Lo que importa de Borges es su obra. Por eso estas líneas pretender conservar y recrear aquello que se perderá, lo que quedará en el olvido: el Borges a través del cual se relacionaron, discutieron, simpatizaron y se pelearon sus contemporáneos. Eso se cristalizará en la bruma y, al final, en la nada, porque no puede competir con Ficciones o con El libro de arena.
La crónica es, sobre todo, la memoria del día, de los días recientes o de aquellos días que la posteridad dejará en un plano accesorio, como un apéndice, acaso curioso, de una gran gran historia. Porque una cosa es los que nos narran Jenofonte o Alvar Nuñez con sus voces altas de enormes cronistas y otra, la letra, chica, la nota al pie, esa memoria de un resto, una ceniza, la hojarasca olvidada de la pregunta que nos hacíamos sus contemporáneos: ¿quién era, además del mayor de los escritores, en verdad, Borges?
Conocí a Borges cuando yo tenía trece años. Fue en un sótano de una galería comercial que daba a la calle Florida, en el centro de Buenos Aires, una noche en la cual se presentaba, en Falbo Librero Editor, Literaturas germánicas medievales, de Borges y su amiga María Esther Vázquez. Mi madre me había arrastrado hasta allí con la promesa de que iba a conocer a un poeta genial que compartía mi pasión por los vikingos.
Lo que ignoraba es que esa pasión sería, para ambos, de por vida. Y que la sombra de Borges ya es había instalado, definitiva, en mis días. “Algo que ciertamente no se nombra/ Con la palabra azar rige estas cosas.” Porque acaso no haya sido azar lo que supone mucho después: que mis padres se habían conocido en la Sociedad Científica Argentina, allá por el año 48 o 49, a la salida de una conferencia de Borges.
Art&Lit

Art Spigelman: “El humor es dolor sublimado”
Un consejo escolar de Tennessee prohibió “Maus”, la famosa novela gráfica sobre el Holocausto ganadora del Premio Pulitzer, porque el libro contiene material que “es inapropiado para los estudiantes”. El libro es considerado en todo el mundo uno de los mejores para enseñar a los chicos lo ocurrido bajo el régimen nazi. Esta es una entrevista con su autor, el genial Art Spiegelman.

La autoestima de los likes a través de dos películas
Es especialmente importante reforzar la autoestima de los jóvenes para que no la depositen en la aceptación de los demás en las redes sociales.

Calles imaginadas
Las fotografías ganadoras de los Street Photography Awards 2021. Imágenes de lo cotidiano desde ojos excepcionales.

“Puta, mírame: soy una obra de arte”: Ideas para comprender (mejor) el fenómeno trap
Los traperos supieron radicalizar y enfatizar los medios existentes en el siglo XXI. Han jugado con el sistema y contra el sistema. Y así consiguieron algunas de las reflexiones más interesantes de los últimos tiempos sobre lo real y el realismo, el arte del marketing y la autonomía del arte.